Este artículo fue publicado en la Revista Ápeiron. Estudios de filosofía, Imprimátur n° 8, pp. 5-37, Madrid, Septiembre de 2016.
Rodrigo Figueroa Weitzman
Departamento de Humanidades
Universidad Andrés Bello
Chile
[email protected]
Resumen: Nuestro artículo se enfoca en el tratamiento dado a la creencia religiosa en ciertos discursos religiosos de Søren Kierkegaard y en algunos de los sermones del cardenal J. H. Newman. Abordaremos dos ideas comunes en ambos autores: 1. La fe como un don de Dios y como el bien supremo dado al hombre que desea recibirlo. 2. La fe como un “salto” o como un “riesgo” y el ejemplo de Abraham.
Introducción
La reflexión sobre la fe o la creencia religiosa es bastante central en dos autores europeos contemporáneos entre sí. Nos referimos al cardenal inglés John Henry Newman (1801-1890) y al filósofo danés Søren Kierkegaard (1813-1855). El presente artículo intenta comparar algunos de los discursos religiosos de Kierkegaard –el filósofo escandinavo especifica por qué son discursos y no sermones- con algunos de los sermones o predicaciones del cardenal Newman en torno al significado de la fe religiosa y a lo necesario que resulta para el hombre sustentar racional y vitalmente su creencia en Dios. Nuestro análisis quiere enfocarse en el tratamiento dado a este tema en ciertos discursos religiosos de Kierkegaard escritos a partir de 1843 y en algunos de los sermones sobre la fe escritos por el cardenal Newman, varios de los cuales son del mismo período, y que el prelado británico dirigiera a sus oyentes ya sea cuando era todavía anglicano o, después del año 1845, habiéndose convertido al catolicismo. Esta comparación de las “predicaciones” de Kierkegaard y de Newman no excluye, por cierto, abordar someramente otros escritos sumamente significativos de ambos autores en los que la fe también es objeto de una importante consideración. Sin embargo, queremos priorizar de estos pensadores sus escritos religiosos en forma de discursos (dado los límites fijados a la extensión del artículo aludiremos solo a unos pocos de los escritos por uno y otro).
Esta preponderancia de los discursos religiosos se debe a que fue un género muy cultivado por ambos pensadores. No es menor, por ejemplo, que en el caso de Kierkegaard estos fuesen los únicos escritos que firmara con su propio nombre, y no recurriera a seudónimos (que sí utilizara para sus obras que él consideraba filosóficas). Cabe aquí precisar la razón por la cual Kierkegaard habla de “discursos” y no de “sermones”. La causa es bastante simple. Si bien en algunos de estos textos Kierkegaard alude a la expresión “sermones”, lo hace en el sentido de “discursos” porque no tenía autorización para predicar.[2] En cuanto a Newman – y en este caso no hay ninguna dificultad para llamarlos de esta manera-, parte significativa de su extensa obra son sus sermones, tanto parroquiales (pertenecientes a su período anglicano), como sus sermones universitarios y variados otros sermones que responden a su etapa católica.
Dicho lo anterior, cabe señalar que el propósito de este texto es abordar la concepción respecto de la fe religiosa presente en ambos autores, cuyas propias vidas tuvieron una honda dimensión religiosa, pues para Kierkegaard y para Newman la creencia en Dios fue tanto una vivencia personal como una inquietud intelectual: “Creer, pensaba Newman, junto con Kierkegaard y los existencialistas, es entregarse”.[3] La fe no consistió en ninguno de ellos una pura especulación, sino en una adhesión confiada y real a Dios. Sin temor a equivocarnos, pensamos que tanto uno como el otro intentaron vivir su fe y no ser meros teóricos de la misma. Nos atrevemos a sugerir que una vida de fe –y no a la inversa- los condujo a una reflexión sobre esta materia. Primero creyeron en Dios y luego pensaron en el Dios en que creían.
Debemos señalar aquí que, pese a la contemporaneidad de ambos, y si bien no hay una evidencia irrefutable, es altamente improbable que Newman -que nació doce años antes que Kierkegaard y que murió treinta y cinco años después- tuviese algún conocimiento de la obra del pensador danés. Aún así, uno de los aportes fundamentales de Newman consistió en “proponer una imagen religiosa del hombre en la línea de Agustín, Pascal y Kierkegaard”.[4] Por otra parte, también parece imposible suponer que Kierkegaard tuviese alguna remota noción de los escritos del anglicano converso al catolicismo. No obstante este mutuo desconocimiento de sus respectivas obras, una lectura atenta de cada autor permite descubrir más de alguna semejanza: “Nada nos impide pensar que, en la altura, podremos reconciliar a Kierkegaard y a Newman”.[5]
Si bien la bibliografía sobre el tema de la fe o de la creencia religiosa en la obra de Newman y de Kierkegaard tiene un desarrollo considerable, es mucho menor la documentación bibliográfica que relacione a ambos autores con dicho tema. El afán de este escrito es realizar una reflexión acerca de los aspectos más coincidentes de uno y de otro en sus respectivas visiones sobre la fe. Por consiguiente, de la obra de ambos, abordaremos lo que a nuestro juicio representan dos rasgos significativos y comunes en torno a la fe. 1. La fe como un don de Dios y como el bien supremo dado al hombre que desea recibirlo. 2. La fe como un “salto” o “riesgo” y el ejemplo de Abraham.
- La fe como un don de Dios y como el bien supremo dado al hombre que desea recibirlo
En el filósofo de Copenhague y en el prelado londinense podemos hallar un patrón común: entender la fe como un don de Dios y como el máximo bien dado al hombre. Basta, por ejemplo, la lectura En la espera de la fe, de Kierkegaard y de La obstinación, pecado de Saúl, de Newman, entre otras obras, para darse cuenta de esta similitud, que se acentúa con la idea de que la fe es un don que se da a quien quiere recibirlo, o sea, a quien tiene el deseo de Dios, tal cual sostiene Newman en otro de sus sermones.[6] Por tanto, habría una cierta disposición del sujeto creyente para creer en la existencia de Dios. Lo podemos afirmar de esta manera: creer en la existencia de Dios suele ir acompañado de un deseo muy hondo -también podríamos llamarlo anhelo del corazón – de que el Dios creído sea finalmente verdadero. Suponer que alguien no quiere que Dios exista -algo que podría ocurrir-, anticipa quizás que en esa misma persona no hay una disposición favorable a la fe. Cuesta concebir una fe sin un sentimiento que vaya a la par y que “incline” hacia lo creído. Nos da la impresión de que la creencia religiosa, al menos en parte, es canalizada por dicho sentimiento hacia lo divino. Según Newman (palabras de la siguiente cita), quien creer en Dios, aunque no lo sepa, es atraído por el mismo Dios en quien cree:
“Pues si el poeta pudo decir: ‘Cada uno va en pos de su afición’ (cfr. Virgilio, Egogla 2), no con necesidad sino con placer, no con violencia sino con delectación, ¿con cuánta mayor razón se debe decir que es atraído a Cristo el hombre cuyo deleite es la verdad, y la felicidad, y la justicia, y la vida sempiterna, todo lo cual es Cristo?… ‘Aquel a quien el Padre atrae, viene a Mí’. ¿A quién atrae el Padre? A aquel que dijo: ‘Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo’. Presentas una rama verde a la oveja y la llevas hacia ti. Muestras frutas a un niño, y se le atrae y va corriendo allí donde se le llama; es atraído por la afición y sin lesión alguna corporal; es atraído por los vínculos del amor”.[7]
Por tanto, y de acuerdo a las palabras precedentes, en toda fe religiosa se da el ser atraído por aquello en que se cree. Sin dicha atracción, sin dicha convicción del corazón, es muy improbable que haya una dirección de la vida realmente en concordancia con la fe a la que se adhiere. Lo creído por la fe es un puerto al cual arribar, pero nadie desembarcará en ese puerto si no desea llegar allí. No es un muelle en el que se alguien se apee obligatoriamente. Solo con libertad se puede descender en ese astillero. En el caso de la fe cristiana (Newman y Kierkegaard la tuvieron), Cristo mueve a quien quiere atraer hacia sí, cautiva a aquel que reconoce seguirlo, pero este último accede voluntariamente:
“Querido oyente, a quien va dirigido mi sermón: Hoy está Él junto a ti como más cerca de la tierra, como si removiese la tierra, Él está presente en el altar, adonde tú le buscas; Él está allí presente, mas solamente para atraerte en seguida hacia sí desde la altura. Pues porque tú te sientas atraído por Él, y por eso has venido hoy acá, no se deduce que por eso solamente has de pensar que Él ya te ha atraído completamente hacia sí. ‘Señor, aumenta mi fe’; aquél que rezó esta súplica no era un infiel sino un creyente; y lo mismo sucede con esta otra oración: ‘Señor, atráeme completamente hacia ti’, aquél que con justeza puede rezar esta oración, tiene que sentirse ya atraído”.[8]
Qué nos indican estas palabras del Kierkegaard. Según nuestra interpretación, es tan alto el interés de Cristo por quien cree en Él, que el mismo Señor no se conforma con esa primera atracción del creyente, sino que despierta en este último un deseo y una inclinación todavía mayores, ya que un hombre con una fe verdadera quiere creer más y mejor, pues entiende que su fe ha de ir creciendo, superando tentaciones de incredulidad, aproximándolo más a Dios. De ahí que solo quien realmente cree puede dirigir estas súplicas a Dios presentes en la cita anterior: “Señor, aumenta mi fe” o “Señor, atráeme completamente hacia ti”. La voluntad del Señor, por ende, es la de que sus fieles siempre estén en pos suyo, al modo como alguien con hambre no se aparta del lugar en el cual hay comida (el ejemplo es nuestro). Así como una persona hambrienta no cesa en su empeño de procurarse alimento, así un creyente con “apetito” de Dios anhela sinceramente crecer en su fe en Dios y en el ser “cautivado” por Él. Nosotros suponemos que quien cree en Dios no lo hace de un modo estático ni rígido, sino que su fe también puede “ganar” en madurez, fortaleza e intensidad. En quien posee una fe viva, esa misma creencia es dinámica y va incrementándose a través del paso de la vida.
Por consiguiente, en este primer punto nos resulta esencial poder mostrar que tanto Newman como Kierkegaard elogian la fe y, estar en posesión de ella, es causa de júbilo y de suma esperanza.[9] De hecho, en el evangelio es manifiesto que Cristo hace un panegírico de la fe y, en cambio, reprocha la falta de ella (tal cual el cardenal inglés menciona en sermones como Creer sin haber visto y Fe y juicio privado). A nadie le sería difícil citar pasajes del evangelio en los que se exalta la condición de la fe, pero sí le sería imposible encontrar de parte del Señor algún elogio de la razón. No es ella el objeto de su atención ni de ninguna consideración particular. Tal como se nos muestra en el Nuevo Testamento, fue la súplica desde la fe y no una argumentación racional de quienes lo seguían lo que hizo que Cristo sanara algunos enfermos por medio de un milagro. Jesús pedía creer, no exigía ser inteligente ni nada por el estilo. Tampoco fundó la iglesia sobre un puñado de genios, sino sobre un reducido número de discípulos, a veces torpes y hasta cobardes, que le siguieron con fe y luego dieron testimonio de ella. Jesús buscaba creyentes, no intelectuales, personas que lo siguiesen confiados, no “dialécticos” que explicasen favorablemente la lógica de lo que Cristo hacía y/o predicaba. La fe en Jesús es fruto de un confiar en Él, de un seguirlo por amor, no responde a una comprobación de laboratorio acerca de su veracidad. Jesús es el Dios del amor, no un dios de la argumentación o de la investigación científica.
Ahora bien, la fe puede ser transmitida y ser deseada también para otro –se puede rogar a Dios por la conversión de quien no cree-, pero es una experiencia imposible de dar a una persona distinta a uno mismo. Para ilustrar mejor esta idea pongamos un ejemplo de nuestra propia cosecha: la fe no pasa de manos de un individuo a otro como la posta que un atleta entrega a su compañero de equipo en una carrera o como el cargo que un gobernante saliente deja en manos del mandatario entrante. Hay algo muy personal en la creencia en Dios que, obviamente, no se replica de un modo mecánico. No es un mero traspaso de un saber, de una función o de un objeto. Para que haya fe es muy importante también un deseo de ella, un querer personal sobre Dios. Sin un deseo de Dios es más difícil apuntar a ese mismo Dios. Este deseo de Dios como un presupuesto significativo de la fe también lo hallamos en el pensamiento de Newman, en cuanto en su sermón Disposiciones para la fe indica que una de estas disposiciones es precisamente querer que Dios exista. En el mismo sermón mencionado el prelado ejemplifica esta disposición aludiendo a los discípulos de Juan el Bautista (que fueron “preparados” por su maestro para que cuando Cristo apareciese lo reconocieran como el Mesías esperado). Podemos decirlo así: habitualmente no creemos en Dios por haberlo encontrado, sino que lo encontramos tras haber creído. Este deseo de Dios es lo que Ian Ker, uno de los mayores especialistas en la obra de Newman, llama el “argumento afectivo” en favor de la existencia de Dios:
“… lo que llama la atención es cómo, fuera del contexto filosófico, no es la existencia de la conciencia la que postula la existencia de Dios, sino más bien es el yo el que se describe como encontrando la liberación de su auto-encarcelamiento en el único objeto externo a sí que puede ofrecerle plenitud personal, por la sencilla razón de que una persona no puede vivir debidamente ‘sin un objetivo’… Newman no se apoya en el argumento moral, sino en lo que podríamos denominar el argumento afectivo”.[10]
Si espigamos un poco en lo anterior, encontramos en ambos pensadores un juicio común sobre cómo comprende cada uno la fe. En uno de sus sermones universitarios, el beato inglés señala que la fe es “una confianza absoluta, sin reserva, en los mandatos y las promesas de Dios, y el celo por su honor, la sumisión y entrega a Él de sí mismos y de todo lo que tenían”.[11] Aunque sea con otras palabras, Kierkegaard sostiene algo semejante (según nuestra interpretación). En efecto, el filósofo danés señala que “la fe consiste en mantener firme la posibilidad”.[12] A nuestro entender, la coincidencia de un juicio y otro es que confiar en las promesas de Dios es semejante a conservar la expectación ante una acción suya a favor del propio creyente. Podemos decirlo así: la fe en Dios nos dispone a esperar confiados en que quienes creen en Él y le son fieles no quedarán “defraudados”. Que Dios no defrauda a quienes creen en Él es, sin duda, una convicción importante de cada creyente.
Para que esta entrega y confianza en Dios se den en el sujeto, es necesario, según Newman, que en esta persona creyente haya una aceptación, un rendirse, por decirlo así, a esta idea de que hay un Dios en quien creer, a quien amar y a quien seguir. En consecuencia, la fe, como don, para ser adecuadamente recibido, para ser llevado a la práctica, exige la decisión de convertirse en creyente, la resolución de volverse hacia Dios antes que hacia los hombres:
“Ahora bien, ¿qué es la fe? Es el asentimiento como verdadera a una doctrina que no vemos y que no podemos demostrar, porque Dios, que no nos engaña, dice ser cierta. Como Dios nos anuncia la verdad de esta doctrina no con su propia voz sino por la palabra de sus enviados, fe es también asentimiento a lo que un hombre declara, considerado no como hombre a secas, sino en su función de mensajero, profeta o embajador de Dios… Quien cree que Dios es veraz y que ha comunicado su palabra al hombre no albergará dudas. Tiene certeza de que la doctrina que se le enseña es tan verdadera como Dios, que la ha revelado. Tiene certeza porque Dios es veraz, porque Dios ha hablado, no porque vea la verdad o esté en condiciones de demostrarla. Es decir, la fe posee dos características: es segura, firme e inalterable en su asentimiento, y lo presta no porque vea con los ojos o con la razón, sino porque recibe las nuevas de uno que viene de Dios”.[13]
¿Qué nos dicen estas palabras del beato británico? Que la fe supone “asentir”, acoger como verdadero lo que no podemos constatar. Pero aunque no sea verificable de manera objetiva, el corazón de ese creyente no alberga dudas de la veracidad de su creencia. De acuerdo a lo sugerido por Newman en la cita precedente, si bien la imagen es nuestra, la fe actúa como un recipiente apto para recibir la doctrina revelada. Es aceptar que Dios habla a través de quienes oyen su mensaje y están dispuestos a predicarlo. Creer es aceptar como cierto lo inverificable. El creyente en Dios es como una “maceta” que acoge adecuadamente la tierra de la fe, una vasija a la que ese sembradío plantado por la predicación sobre Dios abona el terreno que lleva dentro y da fruto, ya que es una fe que cruza todas las esferas de la existencia.
En concordancia con lo anterior, Kierkegaard sostiene que la fe nunca reposa. No descansa e impele a relacionarse personalmente con Dios y con su palabra:
“Si para ti la palabra de Dios es simplemente una doctrina, algo impersonal y objetivo, entonces no se trata de un espejo –a una doctrina objetiva no se le puede llamar espejo; tan imposible es verte en una doctrina objetiva, como lo sería verte en un muro. Y si deseas relacionarte impersonalmente (objetivamente) con la Palabra de Dios, está fuera de toda cuestión el que te veas en el espejo, pues se requiere de una personalidad, de un Yo, para que uno se vea en el espejo; se puede ver una pared en el espejo, pero una pared no puede verse a sí misma ni puede verse a sí misma en el espejo. No, mientras lees la Palabra de Dios debes decirte incesantemente: Es a mí a quien le está hablando; es acerca de mí de quien está hablando”.[14]
Según las palabras precedentes, Dios habla a cada uno acerca de cada uno, o sea, acerca de lo que debe hacer. Leer y oír la palabra de Dios es un modo de contemplarse en un espejo –siguiendo la analogía de Kierkegaard-, o sea, es un darse cuenta de cómo está uno, en este caso frente a los ojos del Señor. Dios y su palabra son el espejo en el que ha de mirarse el hombre. La fe, para quien realmente la posee, no ha de comprenderse como una doctrina lejana a la propia vida. Por el contrario, ha de configurar la vida personal al punto que “envuelva” e influencie de modo decisivo todos los aspectos de la existencia. La fe ha de atravesar todas las facetas de la vida, pues de lo contrario es muy probable que la fe “muera” o se “marchite” antes que la vida. Una vida que apunta a una dirección opuesta a la de la fe que dice tener concluye habitualmente mal; puesto que ni es una vida con sentido religioso ni es una religión o creencia en Dios que sea decisiva vitalmente, que afecte rotundamente el día a día del creyente.
Newman, por su parte, cuando piensa en la fe señala que ella es “el asentimiento como verdadera a una doctrina que no vemos y que no podemos demostrar, porque Dios, que no nos engaña, dice ser cierta”.[15] En este mismo texto, el pensador británico menciona que el paso a la fe – a la creencia en Dios- supone una decisión del sujeto, puesto que una cosa “es ver que se debe creer, y otra creer realmente”.[16] Por tanto, si bien la fe es un don de Dios, ella no se impone forzosamente al individuo, sino que exige de parte de éste un acto de su voluntad, una elección a favor de la fe: “La vida es para la acción. Si insistimos en la necesidad de pruebas para todo, nunca llegaremos a la acción. Para obrar uno ha de suponer, y esta suposición es la fe”.[17] Tal como parecen decirnos estas afirmaciones de Newman, quien sigue una convicción lo hace porque está sinceramente persuadido de su veracidad, de su realidad. Si creer supone suponer –valga la redundancia-, suponer es tomar un principio como punto de apoyo para una acción. Nadie haría nada si todo lo pusiese en entredicho y todo lo considerase igualmente dudoso. La vacilación permanente es enemiga de la resolución. A la larga, durante su vida, cualquier hombre toma postura sobre muchas materias sin tener certezas científicas respecto de ellas. De algunos asuntos puede alguien inhibirse de adoptar una posición determinada, pero no de todos, ni menos del referido a Dios (Dios tendría que ser un “tema” que a todos nos inquietara).
En este ser atraído por Dios, un poco en eso consiste la fe, Kierkegaard sostiene una idea que no podemos omitir. El filósofo de Copenhague escribe lo siguiente:
“Mas a Ti, Señor Jesucristo, te rogamos que nos atraigas a Ti y que nos atraigas plenamente. Ya sea que nuestra vida se tenga que deslizar tranquila allá en la cabaña junto al lago apacible, o que tengamos que acrisolarnos en el combate con las tempestades de la vida en medio del mar rebelde; ya sea que debamos ‘esforzarnos por el honor en una vida quieta’ (1.° Tesalonicenses, IV, 11) o, luchando, en la humillación: atráenos, atráenos plenamente hacia Ti. Solamente con que nos atraigas, todo está vencido, aunque –en el sentido humano- lo perdamos todo; porque ni aquellas ni estas circunstancias de la vida eran la verdad de nuestra vida; pues Tú no atraes a nadie a la indigna lejanía de los peligros, pero tampoco por el temerario riesgo”.[18]
Lo que nos interesa destacar de estas líneas del pensador danés es su idea de que, quien es efectivamente atraído por Cristo, quien es verdaderamente seguidor del crucificado, vence, vence en lo único trascendente en lo que ha de obtener victoria. Vence, aunque en el plano humano lo pierda todo y, nos atrevemos a añadir, pierda a ojos de todos. De acuerdo a esta cita de Kierkegaard, triunfar “humanamente” no es todavía triunfar realmente mientras no se sea atraído por Jesús. Ganar lo esencial en la vida –el paso al Reino de los cielos- supone dejarse conquistar por el Redentor. Cualquier “éxito” humano es nada si al final una persona que parece haberlo conseguido todo vive sin ser cautivado por aquel que fue colgado en un madero y que resucitó al tercer día, “Pues, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero, si arruina su vida? O ¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida?” (Mt. XVI, 26).
Concluyamos este primer punto señalando que la fe en Dios es como un tejido de tres puntas (la metáfora es nuestra): el don, la atracción y la decisión. Dios le “ofrece” al hombre un don (la fe); éste se siente atraído, cautivado por esta idea de un Dios en el que vale la pena creer y que es lo más valioso para su vida humana y, por último, la “suma” de ese don con esa atracción motivan una “decisión” en favor de Dios por parte del sujeto con fe. No basta el don, no basta la mera atracción, se hace imprescindible que el sujeto “elija” creer en Dios, es decir, le es imprescindible decidir al respecto, aceptar con gozo y con buena disposición el don que se le concede.
- La fe como un “salto” o como un “riesgo” y el ejemplo de Abraham
Tanto Kierkegaard como Newman dan cuenta de que vivir en la fe o con fe supone adentrarse en ciertos riesgos. La fe tiene consecuencias en la vida de quien cree. Por lo general, las creencias no son anodinas, sino que conllevan efectos importantes en aquellos que poseen un determinado creer. La fe religiosa es, sin duda, una de las creencias más significativas que puede influenciar la vida de alguien. Teniendo esto presente, queremos iniciar este apartado con una sugerente observación de Kierkegaard que luego comentaremos:
“Sólo hay manera de relacionarse con la verdad revelada: tener fe.
Y que uno tiene fe puede probarse de un solo modo: estar dispuesto a sufrir por esa fe; y el grado de la fe que uno tiene puede probarse sólo por el grado de voluntad que uno tenga de sufrir por esa fe.
De este modo llegó el cristianismo al mundo, servido por testigos dispuestos incondicionalmente a sufrirlo todo por su fe y que en verdad tuvieron que sufrir, dar su vida y su sangre por la fe.
El coraje de su fe causa tal impresión en el género humano que éste saca la siguiente conclusión: aquello que puede entusiasmar al hombre para darlo todo y arriesgar su vida y su sangre debe ser la verdad”.[19]
Estas palabras del autor danés insinúan, a nuestro entender, que quien tiene verdadera fe está dispuesto a padecer por ella. Es decir, las dificultades de la vida no implican dejar la fe a un lado, sino que el auténtico creyente concilia fe y adversidad, en el sentido que asume desde la fe los contratiempos de su vida. No es lo mismo, por ejemplo, sufrir con una mirada desde la fe, que hacerlo desde una óptica incrédula. Todo padecimiento parece soportarse mejor si lo enfrentamos confiados en que ese dolor no escapa a la acción de Dios sobre nuestras vidas, que cargar con él sin creer en Dios es enormemente más arduo que hacerlo suponiendo que dicha desgracia cae bajo su visión divina y depende también de su Providencia.
En un texto anterior (Kierkegaard y una preocupación pagana)[20] observábamos la lúcida alusión del pensador danés al “magisterio” de los pájaros, en cuanto las aves divisan muchas cosas cuando vuelan, pero en sus viajes por el aire nunca ven el día de mañana y, por tanto, carecen de angustias y de preocupaciones. Con esta bella imagen, Kierkegaard busca ilustrar que la fe del cristiano tiene mucho que ver con un ocuparse cada día de lo esencial, “el Reino de Dios”, y confiar que “todo lo demás le será dado por añadidura”. Trabajar hoy por lo eterno es la manera de no distraerse innecesariamente por un futuro que no tiene por qué convertirse en objeto de cavilaciones inútiles, como ejemplifica Kierkegaard en El instante aludiendo a un matrimonio “preocupado” por su futura vejez.
Sin embargo, es claro que la fe en Dios no es un antídoto contra los percances y las penurias de la vida. Creer en Dios no significa dejar de vivir en el horizonte del riesgo. Las contrariedades también afectan a quienes creen en Dios. No es que el creyente, por serlo, se asegure contra los peligros y amenazas de la vida. De ahí, por ejemplo, que Kierkegaard estime que la fe es un salto y, por tanto, un riesgo donde conviven, sin contradicción, la plena inseguridad humana con la plena seguridad de lo divino. Este salto al que alude Kierkegaard no puede ser menguado por la razón, ya que la razón se ubica en un nivel inferior respecto de la fe. También Newman posee una idea semejante si consideramos uno de los sermones parroquiales del beato londinense (The Ventures of Faith), en la que el autor inglés también menciona la fe como un “riesgo”. En esta predicación Newman comenta el pasaje del evangelio (Mateo XX, 20-23; Marcos X, 35-40) en que la madre de los hijos de Zebedeo le pide a Jesús que sus dos hijos, Santiago y Juan, se sienten junto a Él en su reino (uno a su derecha y el otro a su izquierda). La respuesta de Jesús a esta petición –que indigna a los otros discípulos y saca a relucir sus celos, sus “envidias” por la posición que cada uno de ellos ocupa ante Jesús- no es la de conceder lo solicitado por la mujer, sino la de preguntarles directamente a Santiago y Juan si pueden beber la copa que Él también beberá. Ambos apóstoles contestarán que sí. A la larga es lo que ocurrió, pues la fe y la vida de ellos se vieron sometidas a duras pruebas (en el caso de Santiago incluyó el martirio). Newman afirma lo siguiente: “nuestro deber como cristianos consiste en asumir riesgos por la vida eterna, como si no tuviéramos una certeza absoluta acerca del éxito”.[21]
En Kierkegaard la fe tiene que ver con una posición del hombre en cuanto abandono absoluto de sí mismo, en cuanto decide entregarse a Dios. Dicho abandono es una especie de cumbre existencial, de compromiso radical en la que el creyente alcanza el máximo grado de interioridad. La fe es también una adhesión personal a la figura de Cristo. Creer es entregarse y seguir a un Dios que no se ve, pero que aparece como real y cercano. Por ello, la fe, es más bien un asunto relativo a la gracia y no a heroicidades espirituales; no depende de un esfuerzo, pero sí de una importante elección. El heroísmo de la fe, si es que lo hay, consiste en atenerse a ser totalmente uno mismo, en atreverse a mostrarse desnudos ante Dios, como fruto de una decisión personal. El que tiene fe no se oculta ante un Dios que tampoco se le oculta. ¿Cómo alguien que busca a Dios podría intentar esconderse de ese mismo Dios que también lo busca? No es posible, porque la fe es vivir en medio de una certeza. Kierkegaard lo dice así: «Por fe entiendo yo aquí lo que en alguna parte designa Hegel muy justamente a su manera: la certeza interior que anticipa la infinitud».[22]
Tanto de Newman como de Kierkegaard hallamos en la vivencia de la fe religiosa una cierta exigencia de “abandono” o de confianza en la Providencia. Newman es tajante en este sentido, como nos lo expresa otra cita del último sermón mencionado: “La razón primera por la que la fe destaca entre los demás dones y es tenida por medio especial de justificación es precisamente que su presencia supone en nosotros el valor de asumir un riesgo”.[23]
Preguntémonos: ¿por qué la fe supone “asumir un riesgo”? A nuestro entender, la respuesta puede ir porque el hombre de fe camina no sobre el suelo de la evidencia concreta, sino sobre un suelo aparentemente menos sólido y dudoso, aunque no necesariamente así. Creer es aventurarse, no asegurarse (aunque esa creencia sea para quien la confiesa una auténtica “certeza”). Es aferrarse a lo que no se ve, no a lo que se ve. En tal sentido, quien cree se apoya en algo tangible en su interior, pero sin una certeza externa. Las cosas de este mundo, por decirlo así, no son el punto de apoyo para quien cree en Dios. Quien cree religiosamente sabe que está de paso y que su destino definitivo no es aquí, sino en el Paraíso.
Un segundo punto que destaca aquí es la atención que ambos autores dedican al Patriarca Abraham, como “paradigma” de la fe. El filósofo danés ahonda más extensa y profundamente sobre esta figura del Antiguo Testamento, si bien Newman también elogia la fe del Patriarca bíblico. Los dos pensadores, en todo caso, resaltan la figura de Abraham como uno de los grandes “modelos” de ella.
Cuando alude a Abraham, Kierkegaard destaca que el este patriarca es el ejemplo de fe por excelencia. En su creencia religiosa Abraham llega incluso a un extremo impensado, pues le hace caso a Dios contraviniendo cualquier justificación racional y moral, más bien yendo contra la moral y la razón (ningún padre que quiere a su hijo está dispuesto a enterrarle un puñal, ningún padre que ama a su retoño piensa en asesinarlo). De ahí que, en las consideraciones kierkegaardianas, la fe motiva y da cuenta de todo el comportamiento del patriarca hebreo, comportamiento que a los ojos humanos puede parecer absurdo, peor aún, que puede aparecer como una conducta criminal (amar no es quitar la vida a otro). ¿Cómo sostener que se ama a quien se pretende matar? No es sostenible. Sin embargo, Abraham supo entender que ningún sacrificio es demasiado duro cuando es Dios quien lo pide. Dicho con palabras nuestras, la fe consiste en obedecer a Dios antes que al propio juicio. Y Abraham creyó en lo “absurdo” sin suplicarle a Dios que le evitara esa prueba. Por eso fue bendecido y por este motivo hoy es venerado como nuestro padre en ese ámbito:
«¡Y allí se erguía aquel viejo, a solas con su única esperanza! Pero no dudó, no dirigió a derecha e izquierda miradas angustiadas, no provocó al cielo con sus súplicas. Sabía que el Todopoderoso lo estaba sometiendo a prueba; sabía que aquel sacrificio era el más difícil que se le podía pedir, pero también sabía que no hay sacrificio demasiado duro cuando es Dios quien lo exige, y levantó el cuchillo».[24]
Kierkegaard, gran admirador de Abraham, considera que éste nos da una notable lección de fe. Dándonos permiso para hacer de “portavoz” del filósofo danés, es notorio que, en el caso de Kierkegaard, la razón es sacrificada por algo superior, la fe. Y por ello, Abraham se atreverá a hacer lo que felizmente para él no tendrá que concretar, no por decisión suya, sino por intervención de un ángel enviado por Dios, a quien podemos suponer complacido por la respuesta de Abraham a su petición. La obediencia de Abraham a Dios es a costa de su propio parecer y preferir. O, dicho de otra manera, prefiere acatar el parecer de Dios antes que pedirle a Dios que cambie de parecer, por impensada que sea esta voluntad divina. El hombre que “levantó el cuchillo” para poner fin a la vida de su hijo Isaac es el mismo sujeto que confió en Dios, pese a que Dios parecía pedirle un imposible. El Abraham que alzó el estilete para ejecutar a su hijo es el hombre que aún hoy en día, tantos siglos después, es elogiado por su fe obediente y por su confianza total en Dios:
«la expresión ética de la acción de Abraham es el asesinato. La expresión religiosa, que Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo y a sus esperanzas por el solo hecho de que así lo quiso Dios. Pero ¿qué convierte el asesinato en un acto sagrado? Johannes (pseudónimo de Kierkegaard) se atormenta ante el pensamiento de la profunda ansiedad que Abraham debió experimentar. Sin embargo, lo hizo seguro de que Dios mantendría su promesa y de que él, Abraham, recibiría de nuevo a su hijo”.[25]
Por consiguiente, a nuestro juicio, Abraham creyó en un Dios que le obligaba a actuar en contra de su propia ley, y con un mandato que parecía también anular su propia promesa. En esta perspectiva, Kierkegaard considera que en Abraham se dan dos movimientos de fe: el primero es el «movimiento de infinita resignación»; porque Dios lo quiere, el marido de Sara ofrece lo que le es más precioso; así ni siquiera puede justificar su acción, ya que actúa en contra de esa ley moral universal que dice «no matarás». El segundo movimiento es opuesto al primero, pero simultáneo con éste. Abraham está dispuesto a sacrificar a Isaac porque confía en que Dios mantendrá su promesa y no le permitirá transgredir la ley divina, pero no puede contar a nadie su angustia porque nadie le comprendería. Ese tormento interno, es lo que razonablemente puede suponerse, fue otra gran prueba para Abraham. No poder contar lo que Dios le pedía fue, sin duda, algo que hizo más difícil y, por ende, más meritoria, esa obediencia de Abraham a Dios. Cree, sin entender cómo, que Dios no le exigirá ese supremo sacrificio. En tal sentido, la gran lección que este patriarca nos da es que efectúa los movimientos de fe en virtud del absurdo y en contra de lo moral:
“Kierkegaard parece clamar que la fe cristiana es la fe en el absurdo, pues el misterio de la reencarnación que el hombre, Jesús, es Dios; que un evento temporal y, por tanto, relativo es la presencia de lo eterno es prima facie, absurdo. Kierkegaard era consciente de que, desde la perspectiva del no creyente (Johannes en nuestro caso), el hombre de fe cree en virtud del absurdo. La fe del creyente no es, sin embargo, una fe en el absurdo, sino en Dios».[26]
Cabe hacer hincapié, una idea presente tanto en Kierkegaard como en Newman, de que la fe en Dios no es un absurdo, aunque pueda parecerlo a ojos de una razón en ocasiones con pretensiones de autosuficiencia. Según nuestro modesto entender, la fe en Dios no supone caer en la absurdidad, aunque en el caso de Abraham con Isaac una lectura puramente racional de esta historia podría hacer pensar eso. Un creyente en Dios entiende que el Dios en el que creer no le demandará nada que lo perjudique en vistas a su fe y a su salvación.
La resignación infinita es el último estado que precede a la fe; para alcanzar la fe hay que resignarse, así uno podrá descubrir su valor eterno. El caso de Abraham representa una suspensión teleológica de lo ético. Abraham actúa “justificado” por su fe, pero lo hace en virtud del absurdo y gracias a eso recupera a Isaac. Esta conducta supone traspasar la esfera de lo ético, dejar atrás o de lado lo moral. Pese a que el mandato ético más importante que conoce Abraham es «amará el padre a su hijo», va a sacrificar a su hijo «por amor a Dios y, por lo tanto, del mismo modo por amor a sí mismo. Por Dios porque éste le exige esa prueba de su fe, y por sí mismo porque quiere dar esa prueba».[27] De acuerdo a nuestro parecer, el amor de Abraham por su hijo no es mayor que su amor a Dios y, puesto en la disyuntiva –que a la larga no fue- de optar por Dios o por su hijo, no vacila en elegir al primero, en hacer lo que Dios quiere que haga.
Antes de dejar atrás las consideraciones de Kierkegaard sobre Abraham, consideramos oportuno en este punto mencionar que no debemos olvidar en la historia de esta figura bíblica el hecho de la angustia, pues como padre hay obligaciones respecto a un hijo. Desde la perspectiva ética uno podría decir que Abraham quiso matar a su hijo –al menos estaba dispuesto a ello- y, desde la perspectiva religiosa, que quiso ofrendarlo en sacrificio. En este conflicto radica el tormento interno de Abraham. ¿Cómo resolverlo? Racionalmente no hay forma de escoger la fe, tal como sostiene Steiner en unas líneas alusivas a este punto:
“La única rúbrica pertinente es la de la fe absoluta, una fe que transgrede y, por tanto, trasciende todas las reivindicaciones de responsabilidad intelectual y de criterios éticos. La disposición de Abraham de sacrificar a Isaac, su hijo, para cumplir el mandato de Dios se halla, de manera incuestionable, más allá del bien y del mal. Desde cualquier punto de vista que no sea el de una fe total, una total confianza en el Todopoderoso, la conducta de Abraham es terrible. No puede haber excusa intelectual o ética para ella… Los actos de Abraham son radiantemente absurdos. Se convierte en el caballero de la fe, cabalgando como Don Quijote cual campeón de Dios, sufriendo la repugnancia humanista y el ridículo. Su morada es la paradoja. Su salto “cuántico” de y hacia una fe deslumbrante le aísla por completo. Lo heroico y lo ético pueden generalizarse. Pertenecen a sistemas de valores y representación discutibles. La fe es radicalmente singular. El encuentro con Dios tal y como Abraham lo experimenta es, eternamente, propio de un individuo, de un ser particular en contacto con la infinitud. Sólo ante un caballero de la fe, en su soledad y silencio insoportables, aparece el Dios vivo inconmensurable y a la vez tan cercano que erradica, consume los límites del yo. No hay Sinagoga, no hay ecclesia que pueda albergar a Abraham mientras avanza, en mudo tormento, hacia su cita con el Eterno”.[28]
¿Cómo interpretamos esta larga cita? Steiner en claro en sus afirmaciones. No hay excusas para la conducta de Abraham, salvo, claro está, que el punto de vista adoptado para evaluarla sea el de la fe. La ética es una norma de conducta para todos, pero Abraham responde desde la fe, o sea, desde la posición de quien personaliza su relación con Dios. A Abraham le ha hablado Dios, no le ha hablado la ética. No corresponde, por decirlo así, “examinar” su conducta desde una perspectiva moral. Su acción no es la de un hombre común y corriente, sino la de alguien cuya conducta solo hay que enfocarla desde una única perspectiva: la religiosa. Abraham no sigue un principio moral, sino que actúa desde una posición religiosa. Lo hace, por expresarlo de alguna manera, para todos quienes crean, pero no para aquellos que no tienen fe. Es tal su fe en Dios, que Abraham ha renunciado incluso a entender con tal de no llevarle la contra al Todopoderoso. ¿Cómo comprender que Dios le pida tamaña acción? Pues bien, Abraham actúa como debiese actuar todo creyente, desde la “lógica” de la fe (que supera toda lógica) y no desde la “lógica” de la moral.
Aunque Newman no consagra en sus páginas tanta atención a la figura del patriarca hebreo, hay un punto en sus escritos que es significativo en relación con toda actitud auténticamente religiosa, y que apunta a la obediencia a la ley de Dios. Esta idea sobre la obediencia, como una actitud realmente religiosa, es algo que en el autor inglés se manifiesta muy claramente en Abraham: “La vida es para la acción. Si insistimos en la necesidad de pruebas para todo, nunca llegaremos a la acción. Para obrar uno ha de suponer, y esta suposición es la fe”.[29] Es claro que Abraham obró desde una suposición confiada. Porque creyó en Dios estuvo dispuesto a obedecer, a subordinarse a una voluntad –la divina- que parecía contradecir lo que todo hombre naturalmente quiere (a su propio hijo, por ejemplo).
En uno de sus primeros sermones, del 19 de julio de 1829, Newman contrasta las figuras de Abrahán –así lo llama- y Lot. En este sermón parroquial, el prelado británico contrapone dos maneras distintas de responder a los mandatos de Dios, una más positiva, la de Abrahán y otra menos fiel, que es la de Lot:
“Por su parte, Abrahán se quedó sin tierra ni posesiones, pero tenía la presencia de Dios como herencia y Dios le confirmó; porque, como una especie de recompensa por su desinterés, le renovó la promesa que le había hecho de darle en el futuro toda la tierra, incluyendo la hermosa porción que Lot había tomado para sí –temporalmente-“.[30]
Newman no se refiere en estas líneas al sacrificio de Isaac, sino que presenta otro momento decisivo del patriarca, y que es cuando Abraham se queda sin bienes. Según lo indicado por Newman, podemos preguntarnos qué hace Abraham para acatar el mandato de Dios. El patriarca no le pone objeciones a la voluntad de Dios. No busca argumentos para no llevar a cabo lo que Dios le pide, sino que lo hace pese a lo difícil que son esas demandas para él. Abraham actúa siguiendo el sendero que le ha fijado Dios y no actúa pretendiendo imponer a Dios su propio sendero, o sea, supo aguardar a que Dios le dijera lo que tenía que hacer. Como buen creyente, oyó atentamente lo que Dios le decía y procedió en consecuencia. Cuando tuvo claro el deseo de Dios, incluso sabiendo que ese deseo no era su propio deseo de hombre, Abraham simplemente puso manos a la obra a fin de cumplir el propósito divino. Nada perturbó su afán por ser fiel a Dios, pese a que espontáneamente su naturaleza humana resistiese dicho mandato de Dios. Abraham tuvo la sabiduría del verdadero creyente, de aquel que va tras lo que Dios le demanda en vez de tratar de que Dios le conceda lo que él supone bueno para sí mismo:
“Ahora, vayamos como por contraste, a Abrahán. De haberlo querido, ¡cuántas excusas podía haber encontrado para abandonar a su pariente en la desgracia! Especialmente, podía haberse puesto a considerar el gran peligro y la aparente imposibilidad del intento de rescate. Pero un rasgo principal de la fe es cuidar de los demás más que de uno mismo… En esto consiste la fe verdadera: en esperar en Dios, aguardar y seguir su guía, y no pretender ir por delante de Él”.[31]
Las citas del cardenal Newman referentes al patriarca hebreo lo muestran en una mejor actitud ante Dios, una obediencia más perfecta, que la de su pariente Lot. A estas afirmaciones nosotros podemos agregar que dio una prueba de fe todavía mayor al momento de aceptar el holocausto de su hijo Isaac (Génesis 22, 1-19). Esa fue la ocasión –de la cual salió victorioso- de mayor acatamiento de Abraham a la voluntad de Dios. Según nuestro propio parecer, el gran mérito de Abraham, y el punto en el que con mayor claridad se manifiesta la hondura de su fe, tiene que ver con esa obediencia suya a peticiones difíciles de Dios. Dios no le pide nada fácil a Abraham. De ahí que esa obediencia del patriarca sea tan virtuosa y, a la vez, tan notable. Creyó, es lo que podemos suponer, con el corazón desgarrado. Respondió a Dios como lo hace un creyente probado: marchando por una ruta oscura, aunque con esperanza. Abraham siguió a Dios, y no pretendió que Dios lo siguiera a él. Abraham fue fiel a Dios, aunque eso supusiera para él decisiones adversas y ejecutadas en medio de una densa oscuridad. “¡Qué grande fue la fe de Abraham, que le ganó la confianza y el título de amigo de Dios!”.[32] Esto que afirma Newman es quizás el mejor retrato de esta figura del Antiguo Testamento. Un hombre de fe tan grande como la suya termina llevando “el título de amigo de Dios”. ¿Hay acaso un apelativo mayor? Dicho con palabras más personales, el recorrido de fe de Abraham, como también el de Newman y el de tantos otros creyentes, fue un caminar en tinieblas, pero unas tinieblas no definitivas, pues el caminar de la fe es siempre un transitar hacia la luz.
- Epílogo
Kierkegaard sostiene que “el creyente posee el eterno y seguro antídoto contra la desesperación, es decir, la posibilidad; ya que para Dios todo es posible en cualquier momento. Ésta es la salud de la fe, la cual resuelve todas las contradicciones”.[33] Creer en Dios, en cierto sentido, es una manera de vivir contra la desesperación. Al hombre de fe le es más difícil ser un desesperado, pues la fuerza de la fe en Dios, al modo como la pensaban Kierkegaard y Newman, radica también en que esta fe le da un sentido a la vida, un impulso de confianza en que todo lo que sucede no es un capricho del azar, sino obra de la mano de Dios que vela providentemente por quienes creen y confían en Él.
Lo que hemos pretendido con este artículo no es más que esbozar algunos puntos en común en torno a la fe en las obras de S. Kierkegaard y de J. H. Newman. Ambos comparten una idea común sobre la fe–posiblemente común a todo aquel creyente que piensa su fe- entendida como un don invaluable para el hombre y como un asunto que implica una respuesta confiada del ser humano hacia Dios. Vivir con fe en Dios, es nuestro parecer, es vivir sin ceder a la desesperación, sin conceder al desencanto existencial un rincón definitivo. La fe supone, en quien cree, vivir entendiendo que Dios es dueño de cada historia, también de la propia, y que incluso las adversidades y dramas más hondos no escapan a su saber y a su dominio. En cierto sentido, para el pensador danés y para el pensador inglés, creer en Dios es vivir atraído por quien no se ve, pero de quien el creyente está seguro en su corazón y en su convicción. Si la fe es un don divino otorgado al hombre, creer es esa respuesta humana a ese don, esa respuesta del hombre querida por Dios, el mejor camino para darle cabida efectiva a esa gracia concedida. El hombre que cree confía en que, al final de su propia historia, no quedará defraudado por Dios. En el autor británico y en el autor escandinavo tener fe, por sobre todo, es conciliar el deseo de Dios con la confianza de que ese Dios, que al mismo tiempo es Padre y Providente, Redentor y Eterno, no es una ficción, sino que existe, actúa y busca a los que le buscan:
“Supongo, hermanos míos, que habéis comprendido ya por qué la búsqueda precede a la fe, pero no debe seguirla. Habéis buscado antes de venir a la Iglesia. Habéis logrado finalmente una respuesta satisfactoria a vuestras interrogantes, y Dios os ha premiado con la gracia de la fe”.[34]
Tal como afirma Newman en la cita previa, pero con palabras nuestras, Dios recompensa con la fe a quienes se han dado la “tarea” de ir tras Él. Evidentemente, para buscar a Dios, hay al menos que presuponerlo, pero la fe también es algo que se nutre e incrementa a través de ese empeño humano por acercarse y disminuir la distancia con un Dios que podría parecer tan lejano. La fe es no solo creer en Dios, sino hacerlo con el convencimiento de que ese Dios en el que se cree es alguien sumamente próximo y que nunca se desentiende de aquello que nos acontece. De ahí que, ante tantas circunstancias y juicios cambiantes, la fe perseverante es como el lazo firme que da solidez y continuidad a la vida humana: “Las opiniones cambian, las conclusiones se debilitan, las investigaciones se agotan, la razón se detiene: sólo la fe llega hasta el final, sólo la fe permanece”.[35]
Según nuestra interpretación de las líneas precedentes, la fe en Dios es lo primordial que ha de resguardar el hombre creyente. Cuidar la fe es una manera evidente de resguardar la relación con Dios por parte de quien cree en Él. Posiblemente, ningún creyente piensa que su fe en Dios es algo estático, rígido, algo que no pueda ir siendo cada día más decisivo en su propia vida.
Unir la vida y la fe, como lo hizo Abraham, como lo han hecho otros antes, es la manera real de ser un auténtico creyente. Es la forma en la que el individuo de fe se dispone ante Dios. Una creencia viva en Dios es el gran pilar en el que el creyente sostiene su existencia y todo lo que a ella afecta:
“…, el creyente ve y comprende, hablando humanamente, su ruina –ya sea respecto de aquello que le ha salido al encuentro, ya sea respecto de aquello en lo que él mismo se ha arriesgado-, pero cree. Y esto es lo que le salva. Deja completamente en manos de Dios el problema de cómo ser socorrido, contentándose con creer que para Dios todo es posible”.[36]
Saber “que para Dios todo es posible”, que nada es imposible para su amor y para su poder, que todo cae bajo su mirada y que nada altera e interrumpe su gobierno sobre la marcha del mundo, pero, sobre todo, que Dios ama todavía más a quien le ama y le sigue, es la gran fortaleza del creyente, aquello que le permite soportarlo todo y ponerlo todo en las manos del único Dios en el que ha puesto su fe, su vida y su historia. De Newman y de Kierkegaard podemos afirmar que comprendían la fe como una “experiencia” de Dios. Es un Dios que se despierta vivamente en el corazón por medio de la plegaria antes que por medio de la reflexión. A Newman -y también a Kierkegaard- el acto de fe les resultaba demasiado serio como para ser fruto de un mero razonamiento.[37] Es también fruto de un deseo que alimenta la misma plegaria del sujeto que dialoga con Dios en la intimidad de su corazón.[38]
Esta vivencia de la fe como una experiencia auténtica de Dios, como un encuentro personal e íntimo con él, es lo que da cauce a ese “abandono” en manos de su Providencia, pues si bien es un Ser al que se vislumbra bajo el velo de la fe, no por ello deja de optarse, como lo hizo Abraham, por renunciar a lo “temporal” a fin de conquistar lo “eterno”. Es un ocuparse sólo del día a día, del hoy, y desechar las “preocupaciones” y angustias por el mañana. Siguiendo la bella metáfora de Kierkegaard, supone vivir como los pájaros[39] -no esclavos del mañana incierto- tal como supone también recorrer la vida encarnando estas palabras de esta hermosa plegaria de Newman: “Guarda mis pasos; pues no pido ver Paisajes distantes: me basta con un solo paso por vez”.[40]
Bibliografía
De John Henry Newman
-Apología “Pro Vita Sua” (being a history of his religious opinions). Dover Publications, New York, 2005. Edición en español: Apología “Pro Vita Sua” (historia de mis ideas religiosas). Editorial Universitaria, Santiago, 1995 (traducción de Daniel Ruiz Bueno).
-An Essay in Aid of a Grammar of Assent. University of Notre Dame Press, Indiana, 1992. Edición en español: El asentimiento religioso. Editorial Herder, Barcelona, 1960 (traducción de José Vives).
-Fifteen Sermons Preached Before The University of Oxford. Longmans, Green and Co. London, 1909. Edición en español: La fe y la razón: quince sermones predicados ante la Universidad de Oxford. Ediciones Encuentro, Madrid, 1993 (traducción de Aureli Boix).
-Parochial and Plain Sermons. Ignatius Press, San Francisco, 1997. Edición en español: Sermones parroquiales. Ediciones Encuentro, Madrid, 2007 (traducción de Víctor García Ruiz, con la colaboración de José Morales y Luis Galván, para el volumen 1. El mismo traductor, esta vez con la colaboración de Santiago González y Fernández-Corugedo, Luis Galván y Gabriel Insausti, para los volúmenes siguientes).
-Prayers, Verses and Devotions. Ignatius Press, San Francisco, 2000. Edición en español: Meditaciones y devociones. Ágape libros, Buenos Aires, 2007 (traducción de Fernando María Cavaller).
-Discourses Addressed to Mixed Congregations, Vol. I. Roman Catholic Books, New York, 1891. Edición en español: Discursos sobre la fe. Ediciones Rialp, Madrid, 1981 (traducción de José Morales).
-Sermons Preached on Various Occasions. Longmans, Green and Co., London, 1908.
-Discussions and Arguments on Various Subjects. Leominster, Herefordshire: University of Notre Dame Press, 2004.
DE Søren Kierkegaard
-Temor y temblor. Fontamara, México D. F., 1995 y Ediciones Altaya, Barcelona, 1997 (las dos versiones contienen la traducción de Vicente Simón Merchán).
-Discursos edificantes. Tres discursos para ocasiones diversas. Editorial Trotta, Madrid, 2010 (traducción de Darío González).
-En la espera de la fe. Universidad Iberoamericana, México D. F., 2005 (traducción de Luis Guerrero Martínez y Leticia Valadez H.).
-Diario íntimo. Santiago Rueda Editor, Buenos Aires, 1955 (traducción de María Angélica Bosco).
-Para un examen de conciencia. ¡Juzga por ti mismo! Universidad Iberoamericana, México, D. F., 2008 (traducción de Nassim Bravo Jordán).
-Los lirios del campo y las aves del cielo. Editorial Trotta, Madrid, 2007 (traducción de Demetrio Gutiérrez Rivero).
-La enfermedad mortal. Editorial Trotta, Madrid, 2008 (traducción de Demetrio Gutiérrez Rivero).
-Ejercitación del cristianismo. Ediciones Guadarrama, Madrid, 1961 (tradución de Demetrio Gutiérrez Rivero).
-El instante. Editorial Trotta, Madrid, 2006 (traducción de Andrés Roberto Albertsen).
-El concepto de angustia. Ediciones Guadarrama, México, D. F., 1990 (traducción de Demetrio Gutiérrez Rivero).
De otros autores
CHRÉTIEN, Jean-Louis.
–La mirada del amor. Ediciones Sígueme, Salamanca, 2005 (traducción de Pilar Jimeno Barrera).
FIGUEROA WEITZMAN, Rodrigo.
–Kierkegaard y una preocupación pagana. Actas del II Congreso Internacional de Fenomenología y Hermenéutica. Universidad Andrés Bello, Santiago, 2010.
-No diga adiós a Dios: razones para creer. Editorial Monte Carmelo, Burgos, 2014.
GUITTON, Jean.
-La Virgen María. Ediciones Rialp, Madrid, 1964 (traducción de Alberto Pérez Masegosa y José María Carrascal).
-Hacia la unidad del amor. Ediciones Fax, Madrid 1963 (traducción de Constantino Ruíz-Garrido).
HOLLIS, Christopher.
-Newman y el mundo moderno. Editorial Herder, Barcelona, 1972 (traducción de Aureli Boix).
HOLMES HARSTHORNE, M.
–Kierkegaard: el divino burlador. Ediciones Cátedra, Madrid, 1992 (traducción de Elisa Lucerna Torés).
KER, Ian.
-La espiritualidad personal a la luz de J. H. Newman. Ediciones Encuentro, Madrid, 2006 (traducción de Aureli Boix).
-John Henry Newman: una biografía. Ediciones Palabra, Madrid, 2010 (traducción de Rosario Athié y Josefina Santana).
MARTI, Pablo.
–Contemplación y presencia de Dios en los sermones parroquiales de Newman. Scripta Theologica 37, Facultad de Teología, Universidad de Navarra, Pamplona, 2005.
MAUTI, Ricardo Miguel.
–La recepción de Newman en la teología del siglo XX. Revista de Teología, Vol. XLII – N° 87, Pontificia Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, 2005.
STEINER, George.
–Pasión intacta. Editorial Siruela, Madrid, 1997 (traducción de Menchu Gutiérrez y Encarna Castejón).
TOLLERS, Jack (editor).
-El movimiento de Oxford. Versión digital, 2012, p. 73.
VIVES, Josep.
–La sombra nos hace ver la luz. Analogía de la fe y racionalidad en el pensamiento de J. H. Newman. Revista Pensamiento, Vol. 55, N° 211, Facultades de Filosofía de la Compañía de Jesús en España, Madrid, Enero-Abril 1999.
———
[1] En su libro No diga adiós a Dios: razones para creer (Editorial Monte Carmelo, 2014), el autor de este artículo aborda también brevemente la relación entre J. H. Newman y S. Kierkegaard.
[2] S. KIERKEGAARD. Discursos edificantes. Tres discursos para ocasiones diversas. Editorial Trotta, Madrid, 2010, pp. 13-14.
[3] C. HOLLIS. Newman y el mundo moderno. Editorial Herder, Barcelona, 1972, p. 228.
[4] R. MIGUEL MAUTI. La recepción de Newman en la teología del siglo XX. “Revista de Teología” Vol. XLII/N° 87 (2005). Pontificia Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, p. 431.
[5] J. GUITTON. Hacia la unidad en el amor. Ediciones Fax, Madrid, 1963, p. 138.
[6] J. H. NEWMAN. Sermon Preached on Various Occasions. Sermon 5. Dispositions for Faith. Longmans, Green and Co., London, 1908, pp. 60-74.
[7] J. H. NEWMAN. Discursos sobre la fe. Sermón IV. Pureza y amor. Ediciones Rialp, Madrid, 1981, pp. 95-96. Original en inglés: Purity and Love in Discourses Addressed to Mixed Congregations. Website newmanreader.org 2007, pp. 70-71.
[8] S. KIERKEGAARD. Ejercitación del cristianismo. Ediciones Guadarrama, Madrid, 1961, p. 219.
[9] S. KIERKEGAARD. En la espera de la fe. Todo don bueno y toda dádiva perfecta viene de lo alto. Universidad Iberoamericana, México D. F., 2005, pp. 39-63.
[10] I. KER. La espiritualidad personal a la luz de J. H. Newman. Ediciones Encuentro, Madrid, 2006, pp. 49-50.
[11] J. H. NEWMAN. Sermones universitarios. Sermón IX. La obstinación, pecado de Saúl. Ediciones Encuentro, Madrid, 1993, p. 206. Original en inglés: Sermons preached before The University of Oxford. Sermon IX. Wilfulness, the Sin of Saul. Longmans, Green and Co., London, 1909, p. 156.
[12] S. KIERKEGAARD. Diario íntimo. Santiago Rueda Editor, Buenos Aires, 1955, p. 245.
[13] J. H. NEWMAN. Discursos sobre la fe. Sermón X. Fe y juicio privado. Ediciones Rialp, Madrid, 1981, pp. 201-203. Original en inglés: Faith and Private Judgement in Discourses Addressed to Mixed Congregations. Website newmanreader.org 2007, pp. 194-196.
[14] S. KIERKEGAARD. Para un examen de conciencia. ¡Juzga por ti mismo! Universidad Iberoamericana, México, D. F., 2008, p. 83.
[15] J. H. NEWMAN. Fe y juicio privado en Discursos sobre la fe. Ediciones Rialp, Madrid, 2009, p. 201. Original en inglés: Faith and Private Judgement in Discourses Addressed to Mixed Congregations. Roman Catholic Book, New York, 1891, p. 194.
[16] J. H. NEWMAN. Ibídem, p. 217. Original en inglés: Ibídem, p. 211.
[17] J. H. NEWMAN. El asentimiento religioso. Ediciones Herder, Barcelona, 1960, p. 109. Original en inglés: An Essay in Aid of a Grammar of Assent. University of Notre Dame Press, Indiana, 1992, p. 91.
[18] S. KIERKEGAARD. Ejercitación del cristianismo. Ediciones Guadarrama, Madrid, 1961, p. 347.
[19] S. KIERKEGAARD. El instante. Editorial Trotta, Madrid, 2006, pp. 177-178.
[20] R. FIGUEROA WEITZMAN. Kierkegaard y una preocupación pagana. Actas del II Congreso Internacional de Fenomenología y Hermenéutica. Universidad Andrés Bello, Santiago, 2010, pp. 399-412.
[21] J. H. NEWMAN. Sermones parroquiales Vol. IV. Sermón 20. Los riesgos de la fe. Ediciones Encuentro, Madrid, 2009, p. 309. Original en inglés: Parochial and Plains Sermons. Vol. IV. Sermon 20. The Ventures of Faith. Ignatious Press, San Francisco, 1997, p. 922.
[22] S. KIERKEGAARD. El concepto de angustia. Ediciones Guadarrama, México, D. F., 1990, p. 154.
[23] J. H. NEWMAN. Sermones parroquiales Vol. IV. Sermón 20. Los riesgos de la fe. Ediciones Encuentro, Madrid, 2009, p. 310. Original en inglés: Parochial and Plains Sermons. Vol. IV. Sermon 20. The Ventures of Faith. Ignatious Press, San Francisco, 1997, p. 922.
[24] S. KIERKEGAARD. Temor y temblor. Ediciones Altaya, Barcelona, 1997, p. 17.
[25] M. HOLMES HARSTHORNE. Kierkegaard: el divino burlador. Ediciones Cátedra, Madrid, 1992, p. 38.
[26] M. HOLMES HARSTHORNE. Kierkegaard: el divino burlador. Ediciones Cátedra, Madrid, 1992, p. 41.
[27] S. KIERKEGAARD. Temor y temblor. Fontamara, México D. F., 1995, p. 128.
[28] G. STEINER. Sobre Kierkegaard en Pasión intacta. Siruela, Madrid, 1997, pp. 285-286.
[29] J. H. NEWMAN. El asentimiento religioso. Editorial Herder, Barcelona, 1960, p. 109. Original en inglés: An Essay Aid of a Grammar of Assent. University of Notre Dame Press, Indiana, 1992, p. 91.
[30] J. H. NEWMAN. Sermones parroquiales Vol. III. Sermón 1. Abrahán y Lot. Ediciones Encuentro, Madrid, 2009, p. 36. Original en inglés: Parochial and Plains Sermons. Vol. III. Sermon 1. Abraham and Lot. Ignatious Press, San Francisco, 1997, p. 489.
[31] J. H. NEWMAN. Sermones parroquiales Vol. III. Sermón 1. Abrahán y Lot. Ediciones Encuentro, Madrid, 2009, pp. 37-38. Original en inglés: Parochial and Plains Sermons. Vol. III. Sermon 1. Abraham and Lot. Ignatious Press, San Francisco, 1997, pp. 490-491.
[32] . H. NEWMAN. La conveniencia de los privilegios de María en Discursos sobre la fe. Ediciones Rialp, Madrid, 1981, p. 359. Original en inglés: On Fitness of the Glories of Mary in Discourses Addressed to Mixed Congregations. Website: newmanreader.org 2007, p. 371.
[33] S. KIERKEGAARD. La enfermedad mortal. Editorial Trotta, Madrid, 2008, p. 61.
[34] J. H. NEWMAN. Fe y duda en Discursos sobre la fe. Ediciones Rialp, Madrid, 1981, p. 234. Original en inglés: Faith and Private Judgement in Discourses Addressed to Mixed Congregations. Website: newmanreader.org 2007, p. 229.
[35] J. H. NEWMAN. La gracia iluminadora en Discursos sobre la fe. Ediciones Rialp, Madrid, 2009, p. 197. Original en inglés: Illuminating Grace in Discourses Addressed to Mixed Congregations. Website: newmanreader.org 2007, p. 190.
[36] S. KIERKEGAARD. La enfermedad mortal. Editorial Trotta, Madrid, 2008, p. 61.
[37] J. VIVES. La sombra nos hace ver la luz. Analogía de la fe y racionalidad en el pensamiento de J. H. Newman. Revista Pensamiento, Vol. 55, n° 211, Facultades de Filosofía de la Compañía de Jesús, Madrid, Enero-Abril, 1999, p. 31.
[38] J. L. CHRÉTIEN. La oración según Kierkegaard en La mirada del amor. Ediciones Sígueme, Salamanca 2005, pp. 91 y ss.
[39] S. KIERKEGAARD. Los lirios del campo y las aves del cielo. Editorial Trotta, Madrid, 2007, p. 191.
[40] J. TOLLERS (editor). El movimiento de Oxford. Versión digital, 2012, p. 73.



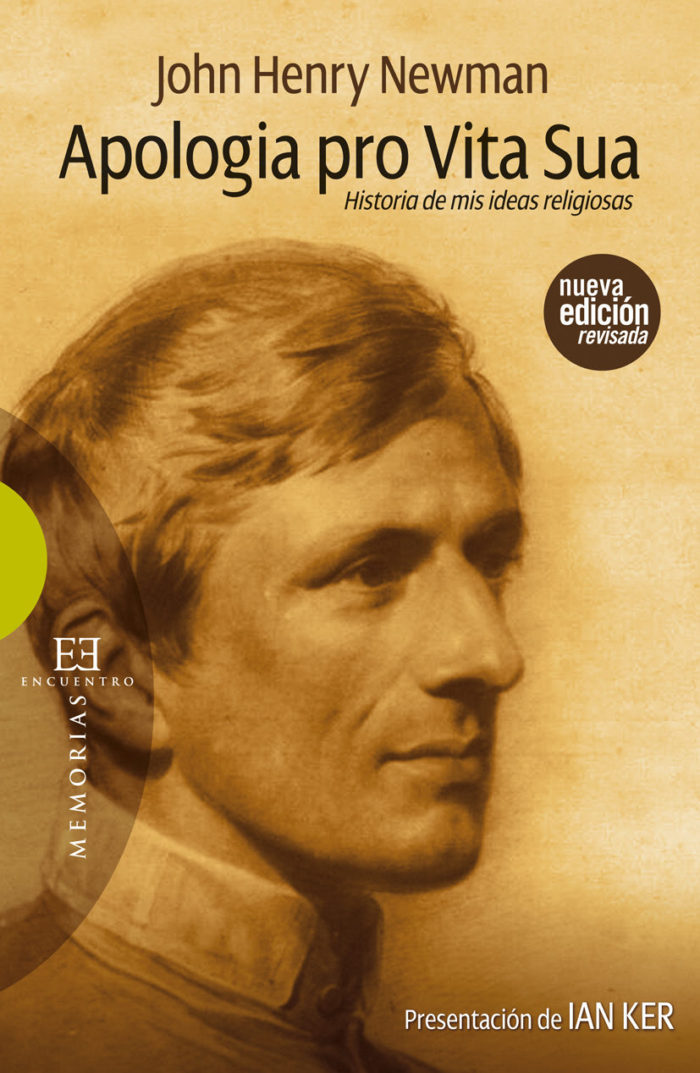
 Newman se convirtió del anglicanismo al catolicismo en 1845, después de un largo proceso de estudio de los Padres de la Iglesia y una profunda reflexión. Este hecho causó un duro golpe para sus contemporáneos.
Newman se convirtió del anglicanismo al catolicismo en 1845, después de un largo proceso de estudio de los Padres de la Iglesia y una profunda reflexión. Este hecho causó un duro golpe para sus contemporáneos.