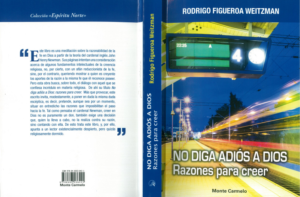[n. 492 | 4 de marzo de 1838]
«Después de haber ayunado cuarenta días con cuarenta noches, sintió hambre» (Mt 4,2)
Primer domingo de Cuaresma
El tiempo litúrgico de humillación que precede a la Pascua dura cuarenta días en recuerdo del prolongado ayuno de nuestro Señor en el desierto. Por eso hoy, primer domingo de Cuaresma, leemos el evangelio en que se narra ese ayuno y en la Colecta le pedimos a Él, que por nosotros ayunó cuarenta días y cuarenta noches, que bendiga nuestra abstinencia para el bien de nuestro cuerpo y de nuestra alma.
Ayunamos por penitencia y para someter la carne. Nuestro Salvador no tenía necesidad de ayunar por ninguno de esos dos motivos. Su ayuno no era como el nuestro, ni en su intensidad ni en su finalidad. No obstante, cuando comenzamos nuestro ayuno, se nos propone el ejemplo del Señor y seguimos ayunando hasta igualarle en el número de días.
Hay un motivo para esto: en verdad, no debemos hacer nada sin tener su ejemplo a la vista. Al igual que sólo a través de Él podemos hacer el bien, nada será bueno si no lo hacemos por Él. Nuestra obediencia procede de Él; y hacia Él debe orientarse. «Sin mí no podéis hacer nada» (Jn 15,5). No hay buenas obras sin la Gracia y la Caridad.
San Pablo dejó todo «con tal de ganar a Cristo, y vivir en él, no por mi justicia, la que procede de la Ley, sino por la que viene de la fe en Cristo, justicia que procede de Dios, por la fe» (Flp 3,9). Por tanto, nuestras buenas obras sólo son aceptables cuando son hechas, no por ajustarse a la norma, sino en Cristo por la fe. Vanas fueron todas las obras de la Ley, porque carecían del poder del Espíritu. No eran más que los pobres intentos de la naturaleza humana desguarnecida para cumplir lo que, desde luego, era su deber cumplir, pero que no era capaz de cumplir. Nadie más que los ciegos y los carnales, o los sumidos en la más completa ignorancia, podían encontrar en sí mismos cosa alguna en que regocijarse. ¿Qué eran todas las justicias de la Ley, qué sus obras, incluso las que iban más allá de lo ordinario, sus ayunos y limosnas, su desfigurarse el rostro y afligir el alma; qué era todo esto sino polvo y escoria, un despreciable servicio terrenal, una penitencia miserablemente desesperada, en la medida en que carecían de la gracia y la presencia de Cristo? Ya podían los judíos humillarse, que no se elevaban espiritualmente, sino que caían en la carne; ya podían afligirse, que no les aprovechaba para su salvación: podían hacer penitencia, pero sin alegría; el hombre exterior podía perecer, pero el hombre no se renovaba por dentro día tras día. Soportaron el peso del día y del calor, y el jugo de la Ley, pero no «Se convirtió para nosotros, incomparablemente, en una gloria eterna y consistente» (2 Cor 4,17). Pero a nosotros Dios nos ha reservado algo mejor. En esto consiste ser uno de los pequeños de Cristo: poder hacer lo que los judíos pensaban que podían hacer, y no podían; tener en nosotros ese don con el que podemos lograr todas las cosas; ser poseídos por su presencia como vida nuestra, como nuestra fuerza, mérito, esperanza y corona; llegar a ser de manera admirable, miembros suyos, instrumento o forma visible, o signo sacramental, del Único, Invisible, Omnipresente Hijo de Dios, reiterando místicamente en cada uno de nosotros todos los actos de su vida terrena: su nacimiento, consagración, ayuno, tentaciones, pruebas, victorias, sufrimientos, agonía, Pasión, Muerte, Resurrección y Ascensión. Él es todo en todo; nosotros con tan poco poder en nosotros, tan poco mérito y calidad como el agua del Bautismo, o el pan y vino de la Sagrada Comunión; pero fuertes, no obstante, en el Señor y en el poder de su brazo. Estos son los pensamientos con que celebramos la Navidad y la Epifanía; estos son los pensamientos que deben acompañarnos a lo largo de la Cuaresma.
Sí, incluso en nuestros ejercicios de penitencia, cuando menos podríamos haber esperado encontrar modelo en Él, Cristo se ha adelantado a santificarlos para nosotros. Ha bendecido el ayuno como medio de gracia, por el hecho de haber ayunado Él; y el ayuno sólo es aceptable cuando se hace por Él. La penitencia es mero formalismo o puro remordimiento, si no se hace por amor. Si ayunamos y no nos unimos de corazón a Cristo, imitándole y pidiéndole que haga que nuestro ayuno sea el suyo, que asocie nuestro ayuno al suyo y que le comunique la fuerza de su ayuno, de manera que estemos en Él y Él en nosotros, estaremos ayunando como judíos, no como cristianos. En la liturgia de este primer domingo de Cuaresma, hacemos bien en poner ante nosotros el pensamiento de Él, cuya gracia debe habitar en nuestro interior, no sea que nuestras mortificaciones sean un puro batir el aire y nos humillemos en vano.
Hay muchas formas en que el ejemplo de Cristo puede servirnos de consuelo y ánimo en este tiempo del año.
En primer lugar, bueno será insistir en el hecho de que nuestro Señor se apartó del mundo para confirmarnos que tenemos el deber de apartarnos del mundo, en la medida de nuestras posibilidades. Lo hizo de manera particular en el caso que estamos contemplando, antes de comenzar su vida pública; pero no es el único. Antes de escoger a sus apóstoles, se preparó de la misma manera. «En aquellos días salió al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios» (Lc 6,12). Pasar la noche en oración era una penitencia del mismo tipo que el ayuno. En otra ocasión, tras despedir a la muchedumbre, «subió al monte a orar a solas» (Mt 14,23), y en este caso, parece que permaneció allí gran parte de la noche. Y también, en medio de la excitación causada por sus milagros, «de madrugada, todavía muy oscuro, se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, y allí hacía oración» (Mc 1,35). Teniendo en cuenta que nuestro Señor es el modelo perfecto de la naturaleza humana no podemos dudar que el fin de estos ejemplos de devoción estricta es que los imitemos, si queremos ser perfectos. Y este deber queda más allá de toda duda cuando encontramos ejemplos parecidos en los más eminentes siervos de Dios. San Pablo, en la epístola para el día de hoy, nombra entre otros sufrimientos que él y sus hermanos tuvieron «desvelos y ayunos» (2 Cor 6,5) y, más abajo, dice que tuvieron «frecuentes vigilias» (2 Cor 11,27).
San Pedro se retiró a Jope, a la casa de un tal Simón, curtidor, en la costa, y allí ayunó y oró. Tanto Moisés como Elías obtuvieron auxilio en sus milagrosos ayunos, tan largos como el de nuestro Señor. Moisés, en dos momentos distintos, como nos cuenta él mismo: «después me postré en la presencia del Señor. Como la primera vez, estuve cuarenta días y cuarenta noches, sin comer pan ni beber agua» (Dt 9,18). Elías, alimentado por un ángel, «con las fuerzas de aquella comida caminó cuarenta días y cuarenta noches» (1 R 19,8). Y Daniel: «volví mi rostro hacia el Señor Dios, implorándole con oraciones y súplicas, con ayuno, saco y ceniza» (Dn 9,3). Y también: «por aquellos días yo, Daniel, estaba cumpliendo un luto de tres semanas: no comía alimentos agradables, ni entraban en mi boca carne o vino, ni me ungí con perfume hasta haber pasado las tres semanas» (Dn 10,2-3). Estos son ejemplos de ayuno a semejanza del de Cristo.
A continuación, señalo que el ayuno de nuestro Señor no fue más que un preliminar a sus tentaciones. Se retiró al desierto para ser tentado por el diablo, pero antes de ser tentado, ayunó. Y conviene subrayar que ese ayuno no fue una mera preparación para la batalla sino que fue, en buena medida, el origen de la batalla. Está claro que, en lugar de fortificarle contra la tentación, lo que lograron su marcha al desierto y su abstinencia fue exponerle a ella. El ayuno fue la ocasión: «después de haber ayunado cuarenta días con cuarenta noches, sintió hambre» (Mt 4,2); enseguida se presentó el tentador mandándole que convirtiera las piedras en panes. Satanás empleó el ayuno de Cristo contra Cristo.
Este es precisamente el caso de los cristianos que hoy se esfuerzan en imitarle; y está bien que lo sepan, para no desanimarse cuando practiquen la penitencia. Se suele decir que el ayuno tiene como fin hacernos mejores cristianos, más sobrios, y ponernos más completamente a los pies de Cristo en fe y humildad. Esto es verdad, viendo las cosas en conjunto. En conjunto, y en último término, se producirá este resultado, pero no es verdad que se vaya seguir de forma inmediata.
Al contrario, semejantes mortificaciones tienen en el momento efectos muy distintos en las diferentes personas, y hay que considerarlos no partiendo de sus beneficios visibles sino de la fe en la palabra de Dios. El ayuno, sí, somete a algunos y los acerca a Dios de una forma inmediata, pero hay otros que en el más ligero ayuno encuentran una ocasión para caer. Por ejemplo, a veces se invoca como una objeción contra el ayuno, y como si fuera un motivo para omitirlo, el que vuelve a la gente irritable y de mal carácter.
Confieso que a menudo ocurre así. Y también, lo que muy a menudo se sigue de él es una flojedad que priva a la persona del dominio de sus actos corporales, sentimientos y expresiones. Y así, por ejemplo, parece descontrolado cuando no lo está; quiero decir porque no es responsable de su lengua, labios y, en realidad, de su cabeza. No usa las palabras que quiere usar, ni el acento o el tono. Parece brusco cuando no lo es; y el darse cuenta de ello, y la reacción de esa conciencia sobre él, son una tentación, y de hecho le vuelve irritable, sobre todo si la gente le malinterpreta y piensa de él lo que no es. Además, la debilidad corporal puede privarle de autocontrol en otros puntos; quizá no puede evitar sonreír o reírse, cuando debería mantenerse serio, lo cual evidentemente resulta un trance penoso y humillante. O le vienen malos pensamientos de los que no logra librarse la mente, como si fuera ésta peso muerto y no espíritu, y le dejan un mal efecto por dentro que no es capaz de evitar. O la debilidad corporal a menudo le vuelve incapaz de prestar atención a las oraciones vocales, en vez de rezar con más fervor. La debilidad corporal a menudo viene acompañada de languidez y flojedad, lo cual es una tentación seria de caer en la pereza. Aún no he nombrado el más penoso de los efectos que puede producir incluso el moderado ejercicio de este gran deber de los cristianos. Es innegable que el ayuno es una ocasión de pecado, y lo digo para que las personas no se sorprendan y se desanimen cuando se den cuenta de que esto es así. Y el mismo Señor misericordioso lo sabe por experiencia propia; y que Él lo haya experimentado y por tanto lo sepa, tal y como lo recoge la Escritura, es para nosotros un pensamiento lleno de consuelo. No quiero decir con esto, Dios no le permita, que la menor mancha de pecado haya tocado su alma inmaculada, pero sabemos por la historia sagrada que en su caso, y en el nuestro, el ayuno abrió el camino a la tentación. Y quizá la verdad más profunda de estas prácticas es que de una forma maravillosa y desconocida nos abren el mundo del más allá para bien y para mal, y de alguna forma nos entregan a un extraordinario conflicto con los poderes del mal.
Se cuentan historias (que sean verdaderas o no, poco importa, porque manifiestan lo que la voz de la humanidad estima como probable) de ermitaños del desierto que son asaltados por Satanás de peregrinas maneras, y que resisten al maligno y lo expulsan, como nuestro Señor, y con Su fuerza. E imagino que si conociéramos la historia secreta del alma de los hombres del cualquier época encontraríamos esto (al menos, creo que no invento teorías): una llamativa combinación, en el caso de los que por la gracia de Dios avanzaron en las cosas sagradas (y sea cual sea el caso de los que no hicieron tales avances), una combinación de, por un lado, tentaciones de pensamiento y, por el otro, de no verse éste afectado por ellas, ni consentir la voluntad en ellas, ni siquiera momentáneamente, sino que las aborrecen y no les viene mal alguno de ellas. Al menos yo puedo concebir esto, y evidentemente, ha habido personas que se asemejaron y participaron en la tentación de Cristo, que fue tentado, y no pecó.
Que no se angustien los cristianos, si se encuentran expuestos a pensamientos que les llenan de aborrecimiento y terror. Al contrario, que semejante prueba les haga presente, con viveza y claridad, la bondad del Hijo de Dios. Porque si para nosotros es una prueba que nos vengan pensamientos a los que nuestro corazón es ajeno, ¿cuál no habrá sido el sufrimiento del Verbo Eterno, Dios de Dios, Luz de Luz, Santo y Verdadero, al verse tan expuesto a Satanás que podría haberle infligido todas las miserias, excepto el pecado? Desde luego, para nosotros es una prueba que el acusado de los hombres nos atribuya públicamente motivos y pensamientos que jamás tuvimos; es una prueba sentir que se nos meten subrepticiamente ideas de las que huimos; es una prueba para nosotros que a Satanás se le permita mezclar sus pensamientos con los nuestros, y que nos sintamos culpables cuando no lo somos; que pueda encender lo irracional de nuestra naturaleza de manera que en cierto sentido lleguemos a pecar contra nuestra voluntad. Pero ¿no es verdad que Alguien más grande ha sufrido esa prueba antes que nosotros, y la ha vencido con más gloria? Él fue probado en todo, «de manera semejante a nosotros, excepto en el pecado» (Ht 4,15). Por tanto, también en esto, las tentaciones de Cristo nos dan ánimo y consuelo.
Por tanto, quizá esta es una visión de las consecuencias del ayuno más verdadera de lo que se piensa normalmente. Por supuesto, con la gracia de Dios, al final siempre trae un beneficio espiritual a nuestras almas, y las mejora gracias a Él que lo causa todo en todo; y a menudo también supone un beneficio temporal en ese momento
Pero a menudo es al contrario: a menudo no hace sino volver más excitables y susceptibles los corazones. Por tanto, en todos los casos hay que contemplar el ayuno como un acercamiento a Dios, un acercamiento a los poderes del cielo y, sí: también en los poderes del infierno. En este punto de vista hay algo muy tremendo. Por lo que sabemos, las tentaciones de Cristo no son más que la plenitud de las que, según el grado de nuestra debilidad y corrupción, ocurren a aquellos siervos suyos que le buscan. Este es un motivo fuerte por el que la Iglesia asocia este tiempo de penitencia con la morada de Cristo en el desierto, para que no quedemos sujetos a nuestros pensamientos y, por así decir, a «las fieras salvajes» y nos desanimemos en la aflicción, sino que sintamos que somos lo que realmente somos: no esclavos de Satanás, hijos de la ira que gimen sin esperanza bajo el fardo del pecado, confesándole y gritando «Infeliz de mí!» (Rm 7,24), sino pecadores, y pecadores que se afligen hacen penitencia por sus pecados, pero también hijos de Dios, en quienes el arrepentimiento da fruto, y que al abajarse son exaltados, y que al mismo momento que se arrojan a los pies de la Cruz, son soldados de Cristo, con la espada en la mano que luchan una generosa batalla y saben que tienen ya, en ellos y sobre ellos, eso ante lo que los demonios tiemblan y huyen.
Y este es otro punto que hay que distinguir claramente en la historia del ayuno y las tentaciones de nuestro Señor: la victoria en que terminó. Tuvo tres tentaciones, y venció las tres. En la última dijo: «Apártate, Satanás», y enseguida «le dejó el diablo» (Mt 4,10-11). Esta lucha y esta victoria en el mundo invisible se barrunta en otros pasajes de la Escritura. Lo más notable es lo que nuestro Señor dice sobre el endemoniado al que los apóstoles no pudieron curar. Acababa de bajar del monte de la Transfiguración adonde, por cierto, había subido con sus apóstoles predilectos para pasar la noche en oración. Bajo tras esa comunión con el mundo invisible y expulsó el espíritu maligno; y dijo: «Esta raza no puede ser expulsada por ningún medio, sino con la oración y el ayuno» (Mc 9,29), lo cual equivale a decir que esos ejercicios otorgan al alma poder sobre el mundo invisible; y no hay motivos para suponer que haya que limitarlos a los primeros siglos del Evangelio. Creo que sobran pruebas incluso en lo que hemos podido saber luego de los efectos de esos ejercicios sobre personas actuales (por no recurrir a la historia), para demostrar que esos ejercicios son instrumentos de Dios para dar a los cristianos un alto y regio poder sobre sus iguales.
Y dado que la oración es no sólo el arma, siempre necesaria e infalible, en nuestra lucha contra el poder del mal, sino que la liberación del mal va siempre incluida como objeto de la oración, de ahí se sigue que cualquier texto que hable de nuestro dirigirnos a Dios Todopoderoso y vencerle con oración y ayuno, está hablando de esa lucha y promete esa victoria sobre el maligno. Así en la parábola, la viuda inoportuna que representa a la Iglesia en oración, se muestra no sólo firme con Dios sino contra su adversario. «Hazme justicia ante mi adversario» (Le 18,3), dice, y nuestro adversario es «el diablo, que, como un león rugiente, ronda buscando a quién devorar. Resistidle firmes en la fe», dice san Pedro (1 P 5,8-9). Hay que observar que en esta parábola, se nos recomienda especialmente la perseverancia en la oración. Y esto es parte de la lección que nos enseña la prolongada duración de la Cuaresma: que no obtendremos nuestros deseos mediante la dedicación de un día suelto para hacer penitencia, o por una oración aislada, por muy fervorosa que sea, sino por ser «constantes en oración» (Rm 12,12). Lo mismo se nos dice en el relato de la lucha de Jacob. Como es el caso de nuestro Señor, esta duró toda la noche. Con quién se encontró en esta ocasión solitaria, no se nos dice; pero Aquel con quien peleó, le dio fuerzas para pelear y al final le dejó una prenda en el cuerpo, como para mostrar que Jacob había vencido solo por condescendencia de Aquel que había sido vencido. Con la fuerza que había recibido, aguantó hasta la aurora, y pidió ser bendecido, y el que recibió la petición le bendijo, y le dio un nuevo nombre, en recuerdo de aquel suceso. «Ya no te llamará: más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con hombres, y has podido› (Gn 32,29). Y Moisés pasó uno de sus cuarenta días de ayuno, intercediendo por el pueblo, que había construido el becerro de oro. «Me postré, pues, ante el Señor continué en postración durante cuarenta días y cuarenta noches, porque el Señor había hablado de aniquilarlos. Y le dije en mi súplica: mi Señor Dios: No destruyas a tu pueblo y a tu heredad, que rescataste por tu grandeza, al que sacaste de Egipto con mano fuerte» (Dt 9,25-26). Y los dos ayunos que se nos narran de Daniel terminan también en bendición. El primero fue de intercesión por el pueblo, y recibió como respuesta la profecía de las setenta semanas. El segundo fue también recompensado con una revelación profética; y, lo que es notable, parece haber tenido influencia (si se puede usar tal palabra) sobre el mundo invisible, desde el momento en que lo empezó «El ángel me dijo: -No temas, Daniel. Desde el primer día que aplicaste tu corazón a comprender y a humillarte ante tu Dios, tus palabras fueron escuchadas, y yo he venido a causa de tus palabras» (Dn 10,12). Vino al final, pero estaba listo para ir desde el principio. Pero más importante que esto, el ángel sigue: «El príncipe del reino de Persia me opuso resistencia durante veintiún días», justo el tiempo que Daniel había estado orando, «pero he aquí que Miguel, uno de los príncipes supremos, vino en mi ayuda; por eso me detuve allí, junto a los reyes de Persia» (Dn 10,13).
Un ángel acudió a Daniel durante su ayuno; de igual manera, en el caso de nuestro Señor, ángeles vinieron a servirle, y también nosotros podemos creer y consolarnos pensando que, también hoy, Dios envía sus ángeles especialmente a aquellos que le buscan de esa manera. No sólo Daniel, también Elías fue confortado por un ángel durante su ayuno; y un ángel se apareció a Cornelio, mientras ayunaba y oraba. Y yo creo realmente que sobra con lo que las personas religiosas ven a su alrededor para confirmar esta esperanza que hemos ido recogiendo de la palabra de Dios.
«Porque ha dado órdenes a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos» (Sa 91,11) y el demonio conoce esta promesa porque la empleó en la suprema hora de la tentación. Sabe perfectamente en qué consiste nuestro poder y en qué consiste su debilidad. Así que nada tenemos que temer mientras permanezcamos dentro de la sombra del Trono del Altísimo. «Caerán mil a tu lado, diez mil a tu derecha; pero a ti no te alcanzará» (Sal 91,7). Mientras permanezcamos en Cristo, somos partícipes de su seguridad. Él ha roto el poder de Satán. Él ha caminado «sobre serpientes y víboras pisoteado al león y al dragón» (Sal 91,13), por tanto, los malos espíritus, en lugar de tener poder sobre nosotros, tiemblan y temen ante cualquier verdadero cristiano.
Saben que este lleva dentro algo que los domina, que puede, si quiere, reírse de ellos despreciarlos y hacerlos huir. Lo saben bien, y lo tienen en cuenta en todas su acometidas contra el cristiano. Sólo el pecado les da poder sobre él y su principal objetivo es hacerle pecar, y por tanto hacerle caer por sorpresa, pues saben que es el único camino para vencerle. Intentan asustarle con la apariencia de peligro, y las sorprenderle. O se le acercan suave y arteramente para seducirlo, y así sorprenderle. Pero si no lo cogen por sorpresa, no pueden hacer nada. Por tanto, hermanos, «no desconozcamos sus propósitos» (2 Cor 2,11), y conociéndolos, vigilemos, ayunemos oremos, mantengámonos unidos bajo las alas del Todopoderoso, para que Él sea nuestro escudo y protección. Pidámosle que nos haga conocer su voluntad, que no enseñe nuestras faltas, que borre de nosotros cuanto pueda ofenderle, y que no conduzca por el camino de la salvación eterna.
Y durante este tiempo santo consideremos que estamos en lo alto del Monte con Él, dentro de la nube, escondido con Él, no apartados de Él, no fuera de Él, porque sólo en su presencia está la vida sino con Él y en Él, aprendiendo su Ley con Moisés, sus atributos con Elías, su consejos con Daniel, aprendiendo a arrepentirnos, aprendiendo a confesar y enmendar nuestras faltas, aprendiendo su amor y su temor, desaprendiendo de nosotros mismos y creciendo hasta alcanzarle a Él, que es nuestra Cabeza.
Traducción de Víctor García Ruíz